Ningún lenguaje natural se ha hecho de una vez siguiendo una línea estructurada. Todos ellos son resultado del proceso cognoscitivo del hombre y de su evolución fonológica, regida esta última por dos leyes: la garantía de la transmisión del mensaje y la ley del mínimo esfuerzo o economía del lenguaje (A. Martinet). Es decir, máximo rendimiento con mínimo desgaste.
Según J. Piaget, todo ser vivo, desde el unicelular al más complejo, responde de dos formas al estímulo que viene a alterar su actual estado de equilibrio: asimilándolo, si es relativamente pequeño y fácilmente asimilable, o adaptándose a él, si, por demasiado grande, no puede asimilarlo. En cualquier caso, el fin del proceso es siempre un salto hacia adelante, una transformación, un nuevo estado –generalmente enriquecido–, y por tanto un progreso. Digamos que este proceso transformativo de equilibrio, desequilibrio y reequilibrio es lo que entendemos por crisis. Todo ser vivo está en constante crisis. Y toda lengua, como ser vivo que es, también lo está. Ninguna hay acabada, todas evolucionan, es decir, se hacen a lo largo del tiempo (per-fección). Y en todas ellas cabe distinguir sustratos, estratos, superestratos y adstratos (W. von Wartburg).
Para el caso del español, las lenguas prerromanas (celta e ibérica), más la fenicia y la griega, formarían el substrato sobre el que se asentaría el gran estrato latino, común a todo el imperio romano o Romania. Señalo de pasada que el substrato determina la evolución lingüística del estrato, hasta el punto de poder afirmar que en la Bética no se hablaba el latín de la misma forma que en la Lusitania o la Tarraconense. Cada provincia tenía su deje particular, debido al propio sustrato y a sus diferentes hábitos articulatorios. Sobre el estrato latino vienen luego los superestratos germánicos (suevos, godos, alanos, vándalos) y semíticos (arábigos y hebreos). Todos ellos añaden diferencias regionales según sus distintos asentamientos. Así, la fonética castellana y su tendencia a pronunciar todo el sistema fonológico viene claramente marcada por su influencia germano-gótica. Y la fonética del español meridional –no sólo andaluz, también extremeño y de rebote canario e hispanoamericano–, la marcan el substrato fenicio-cananeo y el superestrato semítico.
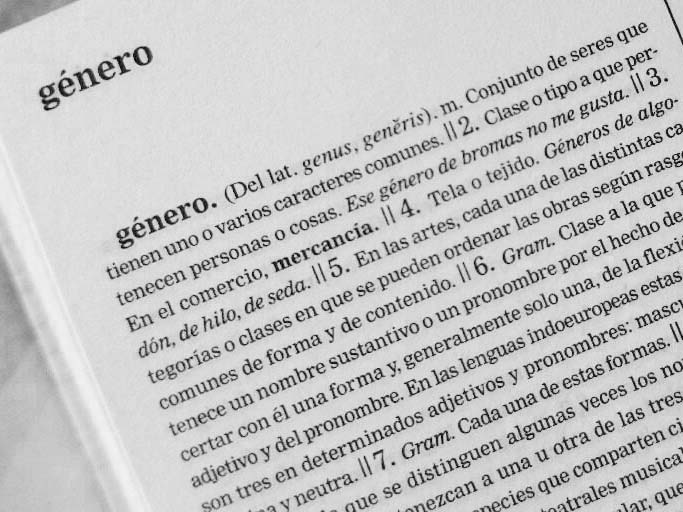
Entrada de la palabra «género» en el diccionario de la RAE
Por si fuera poco, en el Renacimiento hay gran afluencia y profusión de términos clásicos grecolatinos y hebreos, que se añaden a los ya evolucionados y dan lugar a los dobletes lingüísticos, popular y culto: pértica> pértiga y percha; collocare> colocar y colgar; o a los dobles participios: freído y frito, bendecido y bendito, imprimido e impreso… (que, para usarlos correctamente, sólo hay que fijarse en el carácter activo o pasivo del auxiliar: he freído un huevo y el huevo está frito; he imprimido un documento y el documento está impreso, etc.). Podríamos decir que en siglo XVI nuestra lengua está ya estructurada casi como la conocemos hoy, a falta de añadir otro elemento, los adstratos: los contagios, las lenguas que se le unen por los lados. La imprenta primero, los viajes, las traducciones y no digamos la invasión masiva de los medios modernos de comunicación, unida a la desgana y el desconocimiento que tienen los aborígenes de su propio idioma. Todo ello hace de una lengua un ser inestable que, volviendo al esquema de Piaget, necesita constantemente asimilar o adaptarse a los estímulos que le llegan.
Hasta aquí la historia a grandes rasgos, su diacronía. Pero comparando nuestra lengua con otras, no sólo las neolatinas, maravilla su perfección. Entre todas ellas, la nuestra ha sido una de las más favorecidas por el devenir histórico, porque a su sencillez fonética se suma su ductilidad y su riqueza de matices, difíciles de encontrar en ninguna otra. Pongamos el caso del género gramatical, tan zarandeado, tan mal llevado y peor traído por unos y por otros.
Contra el parecer doctrinal de la Real Academia (Libro de estilo de la lengua española, 2018) –que en esto, a mi humilde entender, no sólo yerra gravemente sino que da pie y favorece el actual desconcierto–, los géneros gramaticales del español no son dos sino seis: masculino, femenino, neutro, común, epiceno y ambiguo. Cada uno de ellos concibe y distingue seis formas de existir y de relacionarse. Como en toda estructura, cada elemento se sostiene en su contrario. Así, masculino se opone a femenino, como neutro se opone a común, y epiceno a ambiguo. Es decir, son seis géneros estructurados en tres pares. Los dos primeros tienen en su acepción inicial un fundamento físico, sexual, si se quiere, llamándose por ello «géneros motivados»; los otros cuatro lo son por analogía con los anteriores, y son así «no motivados».
El género masculino es propio del ser que engendra, es fuerte y no receptivo. Ejemplo: padre, sol, puño… –desinencias en /e/ /l/ /o/ sin excluir otras–.
El género femenino es relativo al ser que pare, es físicamente débil y receptivo. Ejemplo: madre, Tierra, mano… –desinencias en /e/ /a/ /o/ sin excluir otras–.
El género neutro –ni uno ni otro, ni engendra ni pare– se refiere al producto. Ejemplo: pero <lat. pĭrum, pl. pĭra >pera, de ahí que la asimilación en /a/ del neutro plural y del femenino singular de los terminados en /a/, tipo rosa, añada a lo femenino el carácter de mayor magnitud, más grande que lo masculino: charca > charco, ventana > ventano, prada (pradera) > prado, fruta > fruto… Hoy el concepto “neutro” en español se expresa mediante un sintagma nominal, compuesto indefectiblemente por la aféresis del pronombre demostrativo neutro, [aquel]lo> lo, y un adjetivo. Ejemplo: lo masculino, lo femenino, lo neutro, lo inteligente, lo absurdo… –es el único género con desinencia fija: siempre /o/–. Este caso pone además de manifiesto que la categoría de «género» (Porfirio) no es exclusiva del sustantivo sino que debe aplicarse al grupo nominal en su conjunto: nombre, pronombre, artículo, adjetivo y participio.
Género común, común a la especie. Ejemplo: amigo, felino, profesor, alumno… Frente al neutro (ninguno), el común se refiere a todos los de la especie. No marca el sexo sino el hecho de pertenecer a un grupo homogéneo. Así, en la frase “el león y la pantera son felinos”, ¿en qué concierta “felinos”?, ¿en masculino? No, nunca: tan sólo en género común (a la especie). De haberse explicado así, no se habría dado pie a la acusación de machismo en la lengua y al consiguiente destrozo al que, pasmados, estamos asistiendo con la aberrante deriva del “lenguaje inclusivo”, lo más opuesto a la segunda de las leyes enunciadas al principio, la economía del lenguaje. Del presuntamente académico “masculino genérico” no voy a hablar, por repugnante a la razón: ¿masculino de género?, ¿de género masculino?, ¿masculino general? ¿Se puede ser a la vez masculino, femenino, neutro, común, epiceno y ambiguo? ¿Cabe mayor aberración? Cuando se reducen los géneros a dos, masculino y femenino, es difícil escapar a esa trampa. Difícilmente tal engendro puede explicar lo que mayormente confunde y nunca lo masculino pudo caer más bajo.
Género epiceno (<epi-genus), categoría que se sitúa por encima del género y vale para ambos sin tener que modificar la forma (morfología) de la palabra. Ejemplo: yo, tú; deportista, electricista; noble, representante; maorí, abasí; cabal, normal; capaz, soez… –desinencias en /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ /l/ /z/, sin excluir otras–.
Y por fin, el género ambiguo (amphi-genus) contiene ambos géneros, masculino y femenino. Lo primero por ser generador, fuerte y repelente (¿quién puede poner puertas al mar?); lo segundo, por parir, no oponer resistencia y ser receptivo (la vida nace en el agua, y ésta es blanda y acogedora). Ejemplo: el mar / la mar; el puente / la puente; el calor / la calor, el pez / la pez… –desinencias iguales a las anteriores–. El español es el único idioma en permitirse ese lujo. Un poema como el de Alberti “El mar, la mar” (Marinero en tierra, 1924) es intraducible a otros idiomas y obliga a aprender español para poder entenderlo y disfrutarlo. He ahí un detalle de su grandeza y ductilidad. Los habitantes de la costa suelen hablar de “la mar”: viven de ella. En cambio, los del interior lo refieren siempre en masculino, “el mar”: están muy lejos para recibir directamente sus favores y recuerdan con temor su fuerza incontenible.
El género (la primera de las tres categorías de Porfirio), es, pues, tan sólo un concepto –emocionantemente grandioso–, que nos permite entender el mundo que nos rodea al mostrarnos la relación lógica de sus elementos entre sí. Es un microcosmos lingüístico en sí mismo. Sólo tiene un fallo, fácilmente soluble con una buena enseñanza: ningún género –salvo el neutro– tiene marca exclusiva que lo identifique. Así, tanto “mano”, femenino (blanda, receptiva) como “puño”, masculino (fuerte, repelente), acaban en /o/. Sólo el determinante permite distinguirlos, ya sea el artículo (la mano, el puño), ya sea el adjetivo (mano abierta, puño cerrado). El femenino, es verdad, tiene un gran porcentaje de desinencias en /a/, provenientes del femenino y del neutro plural latino, pero, como se ve, no excluye otras. Y los demás, no por carecer de desinencia propia han de reducirse al masculino. Si somos lo que es nuestra lengua (Unamuno), ¿por qué empobrecernos empobreciéndola? ¡Estos hispanos están majaretas! (Asterix en Hispania).
 Quintín Calle Carabias
Quintín Calle Carabias
Presidente de la Sociedad Erasmiana de Málaga


